Columna invitada
Crecí en casa de mis abuelos, rodeada en gran medida de las cosas de las que un niño puede estar rodeado para imaginarse un mundo feliz. Hubo unos abuelos amorosos que acompañaron la trabajosa maternidad de mi madre, siendo viuda tempranamente; una pandilla de primos en casa, casi todos en escalerita de edades y tamaños, aunque no siempre el que era menor de edad era el más pequeño de tamaño; tías de variados estilos, una de ellas exhippie que conservó un natural liberalismo pacificador; la cercanía de las escuelas que no fue impedimento para al menos una ida de pinta y descubrir un más allá; muchos vecinos niños con los que jugábamos hasta altas horas de la noche; campos enormes que podían recorrerse buscando frutos y contando historias; un cerro a espaldas de la casa que se deslavaba con las lluvias torrenciales para entrar por debajo de las puertas y al que acudíamos tal vez cada diciembre, en una especie de ritual en busca de un pequeño pino al que disfrazábamos de navidad, la tía Agus tenía el ingenio de inventarse un nacimiento al pie del árbol mientras nuestra abuela nos llevaba religiosamente a cada posada, por supuesto, fingíamos rezar para merecer un aguinaldo con mucha fruta de temporada, tal vez 3 colaciones con relleno de cacahuate o cascarita de naranja y 5 galletas de animalitos dentro de una bolsita de papel. Era toda la felicidad que necesitábamos, y era toda la que temíamos perder.
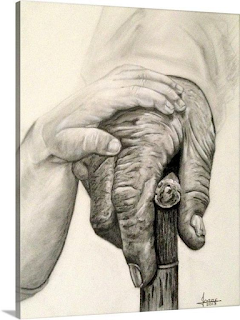
Nos habían hecho un mundo a mano, despacito, esforzado y con palabras, esa cosa que podríamos denominar educación. He recordado una imaginativa advertencia de mi abuelita “se le secan las manos al niño que le levanta la mano a sus padres” y aunque era una advertencia innecesaria para nosotros como niños, el ideal de omnipotencia y de omnisciencia que ellos significaban para mí forjó esa idea en el más estricto sentido de la palabra. A veces no de todo puede hacerse una metáfora. Para mí fue cierto que las manos podían secarse, así como alguna vez dijeron que a los niños tacaños les salían mezquinos en las manos y pude constatarlo con los granos aquellos en las manos de un vecino que codiciaba todo lo del otro y que no se desprendía de nada de sí mismo para compartir.
Esa era una muestra real de que había que confiar en los presagios de los abuelos. Una vez engendrados los mezquinos en las manos, estos resistían los enjuagues con agua de cáscara de plátano que se serenaba en las noches de luna llena, para luego insistir con una frenética fricción con dientes de ajo en cada grano que quedaban casi sangrantes y más abultados, nunca vimos que los granos de ese niño se dieran por vencidos, pero él sí, iba dejando de tocar los mismos juguetes de los otros por temor a que su mal fuera contagioso y entonces mucho menos que antes volvió a compartir nada.

Nunca fue cuestionado qué significaba que las manos se secaran, tal vez habría bastado decir que era preciso el respeto amoroso hacia los padres, porque en la niñez los dichos de los seres a los que se ama y de los que se depende tanto se toman como verdades absolutas, hay una especie de fidelidad amorosa en esas creencias y grandes sentimientos de culpa en dejar de creer en esto o esto otro; tal vez nos mantenemos infantiles conservando estas y otras ideas, después de todo nadie habría querido abandonar el paraíso de la infancia o desilusionarse suficiente de sus ideales aunque soñara convertirse en adulto para desobedecer por fin a los padres.
Angélica Reyes
Las opiniones vertidas en las columnas invitadas y en las publicaciones especiales reflejan el punto de vista de su autor o autora y no necesariamente el de Cuerdas Ígneas como proyecto de escritura. Para comentarios, observaciones y sugerencias escríbenos a: cuerdasigneas@gmail.com
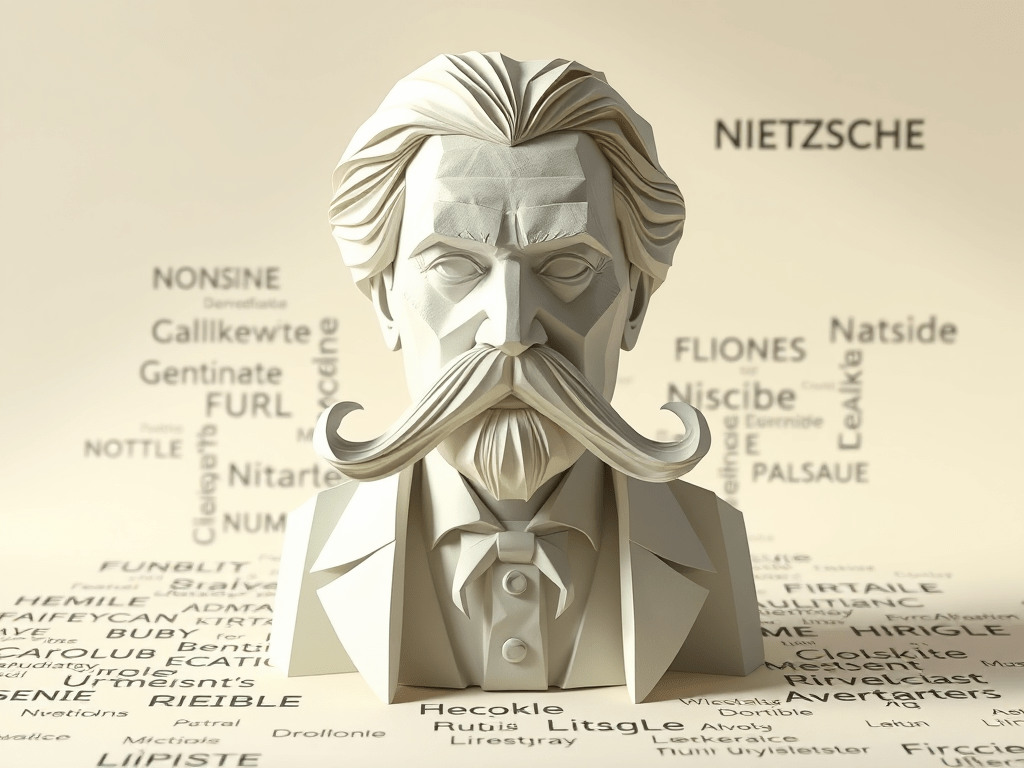
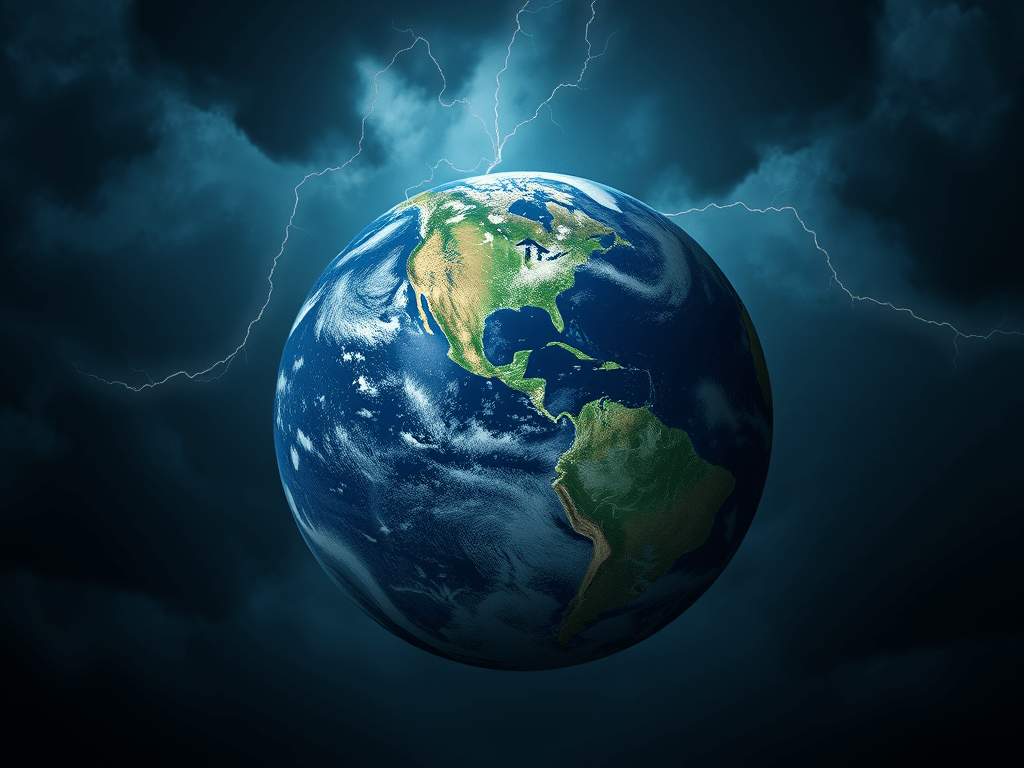
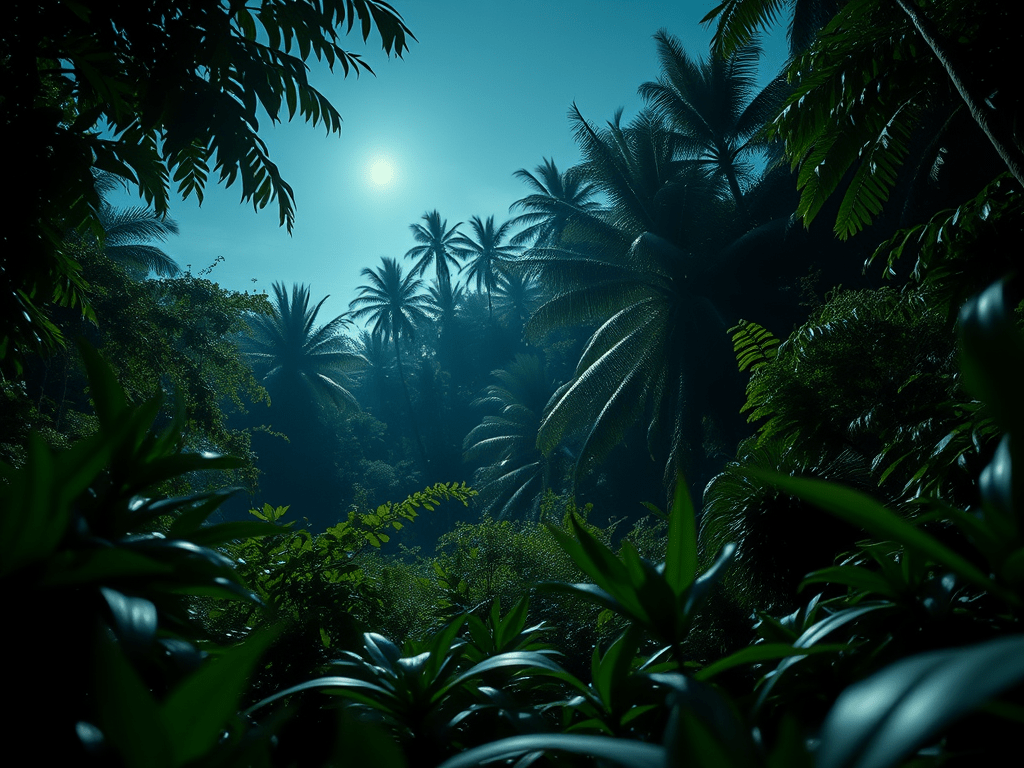

Deja un comentario